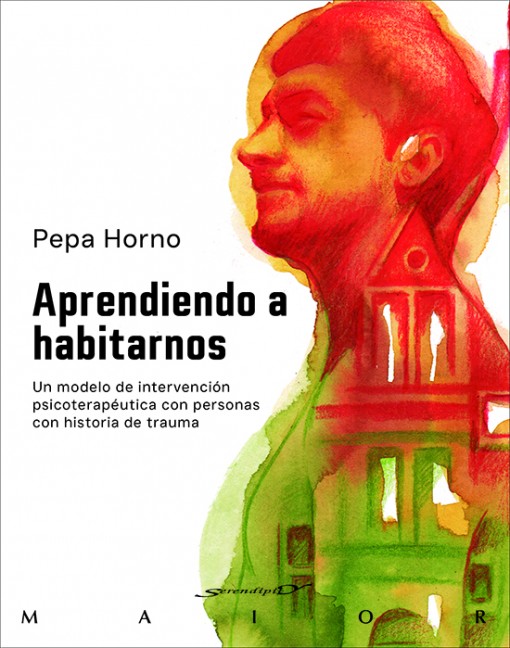Hace un par de semanas mi hijo me narró algo que me dio mucho que pensar y le pregunté si le parecería bien que escribiera sobre ello, le pedí permiso para contarlo. Me dijo que claro, que adelante. Pero se han ido pasando los días y aún no lo había hecho. Y es que ando en un comienzo de año muy contundente, hermoso, bello aún en lo complicado, pero muy contundente. Tiene sentido decirlo justo hoy que es el primer día que me siento medio persona de nuevo, saliendo ya del covid. Hasta ahora habíamos logrado evitar al bicho, pero el domingo cayó mi hijo y un par de días después yo, y aquí estamos compartiendo bicho y confinamiento. Ha sido corto, somos afortunados, pero la sensación es como si te pasara una apisonadora por encima.
Y es que el año empezó contundente desde el primer día. Pasé la nochevieja en un avión, un tanatorio y la noche en un hotel sola cenando para no poner en riesgo de contagio a mi familia. Pero llena de amor, por haber podido llegar a tiempo de acompañar a mi gente amada a pesar del avión de distancia, por saber a mi hijo rodeado de amor al cuidado de nuestra gente de la isla y a mi familia trayéndome la cena exquisita para que cenara delicatessen de nochevieja en el hotel. Así que sí, el comienzo de año fue contundente desde el principio literalmente. Luego tuvimos suerte y el bicho nos dio margen para poder irnos a pasar los reyes en la nieve con la familia. ¡Hacía años que no veía tanta nieve! Os dejo sólo una muestra de las bellezas que nos descubrió mi hermano. Hablando de miradas…
 Después han pasado muchas cosas y hoy he comprendido que hay un hilo (siempre lo hay): la necesidad de ser mirados. Parte tiene que ver con mi historia, con mi niña no mirada. Parte con mi presente. Parte con lo que me narró mi hijo.
Después han pasado muchas cosas y hoy he comprendido que hay un hilo (siempre lo hay): la necesidad de ser mirados. Parte tiene que ver con mi historia, con mi niña no mirada. Parte con mi presente. Parte con lo que me narró mi hijo.
Llegó un día del cole y me dijo mientras merendábamos: «¿Sabes, mamá? Hoy por primera vez en el cole me he sentido querido«. (habla del cole en el que lleva tres años, aunque el primero de ellos no cuente porque lo pasó la mitad confinado por la pandemia). Y me contó que alguien le había acusado en clase de algo que no había hecho y dos de sus amigos habían salido a defenderle públicamente delante de los compañeros. Era la primera vez. Me impresionó la vivencia que usaba para definir la profundidad del vínculo con sus amigos. De hecho, él está justamente viviendo un proceso muy bonito de dejar de sentirse invisible, que al mismo tiempo le está llevando a estar mucho más tranquilo en clase, más presente y a dejar de hacer cosas para ser visto.
A lo largo de estos años José ha desarrollado una idea muy clara de lo que es la amistad y lo que no lo es. Tiene grandes amigos, y los conserva, en algún caso desde que era bebé. De hecho tiene amigos a los que considera familia, como me ocurre a mí. Es el modelo de vida en que le he educado y que él ha hecho suyo por su propia vivencia. Pero también ha vivido hace unos años decepciones muy fuertes con personas a las que creía amigos y resultaron no serlo. Es un aprendizaje que forma parte de la vida pero que le ha llevado a ser muy claro respecto a lo que es ser amigo y qué no.
Por eso, hace tiempo creamos una especie de código: hablamos de que hay amigos tipo uno y amigos tipo dos y luego están los compañeros. Los amigos tipo uno son pocos, son los que conocen tu historia, tu casa, tu familia… los que te conocen y comparten tu vida. Son amigos que a veces permanecen junto a ti toda la vida y a veces no, pero mientras están, son amigos del alma.
Los amigos tipo dos son la gente con la que sientes afinidad por muchas cosas, cariño, con los que sueles compartir los trabajos en el cole, juegos en el patio, tareas y tiempos de ocio. Lo mismo de mayor, que compartes aficiones, espacios de trabajo, diferentes cosas pero que no conocen tu intimidad. Son gente a la que aprecias pero que cuando cambias de lugar, de colegio, de trabajo, de ciudad, suelen deshacerse porque si no hay convivencia la relación se va rompiendo. Pero no son sólo compañeros, son más que eso, porque sí compartes tus cosas y el tiempo que compartes es bueno y valioso y merece la pena. Son amigos que hacen falta, que hay que valorar.
Y luego están los compañeros con los que puedes compartir clase un montón de años y no llegar a ser amigos ni tipo dos. En el cole la diferencia se ve muy clara en cosas pequeñas. Por ejemplo, con los amigos tipo dos no sueles quedar fuera del cole a solas. Si quedas, es en grupo. Los amigos tipo uno son los que uno queda solo, vienen a casa y vas a la suya, te abres y confías.
Y lo que está claro es que para ser amigo de alguien en el tipo que sea has de ser correspondido. Como todas las relaciones vinculares, son dañinas cuando no hay reciprocidad.
Pues José hasta este año no sentía tener amigos tipo uno en el cole. Ahora ya sí. Y eso le hace sentirse querido. Porque sí, entre otras muchas cosas, los amigos tipo uno te defienden cuando te atacan, te acompañan cuando sufres y se alegran con tus alegrías. Estos días hemos estado rodeados de mensajes de amigos-familia, incluidas visitas para lanzarnos besos a distancia desde la puerta y comprobar que estábamos bien y dejarnos sushi para que cenáramos.
Sentirse amado tiene todo que ver con sentirse cuidado y con sentirse sostenido con el contacto físico. He escrito mucho aquí sobre eso. Sobre los abrazos, los cuidados, los gestos, las comidas, las llamadas, los aviones para llegar a funerales e infinitas otras cosas. Pero a veces se me olvida lo importante que es cómo te construyes tu propia identidad desde lo que ves en los ojos de la gente que te ama. Como José se siente valioso porque vio a sus amigos defenderle y vio en ellos el valor que le daban a él. Es la mirada del otro la que nos constituye. Por eso debemos estar muy atentos a lo que nuestra mirada trasmite a la gente que amamos sobre sí mismos. Lo sé de sobra, pero este comienzo de año me está trayendo una y otra vez mensajes para recordármelo.

Y hoy una amiga, que además de amiga es guía, me ha recordado cómo yo me encuentro en la mirada de mi gente amada, y que esa mirada no puede sustituir otras miradas que faltaron, pero hace más liviana su carencia. Y es cierto. A lo largo de toda mi vida, la mirada de la gente que me ha amado me ha hecho sentir querida y valiosa, como a mi hijo. Y en mi caso ha aliviado el dolor no visto, lo que no se pudo ver ni nombrar.
Pienso en cuántas veces que he podido acusar a personas de no mirarme, de no verme, sobre todo cuando se trataba de pareja, cuando la que no se veía era yo misma como mujer.
Pienso también cómo el dolor y el miedo impiden a quien ha de mirar, poder mirar. Y de ahí surge el riesgo y el daño. Y es un daño que se trasmite de generación en generación.
Y todo esto no es que me pase a mí o a José, nos pasa a todos, por eso también me ha nacido escribirlo. Necesitamos la mirada del otro para dar valor a nuestra vivencia interna. Y muy a menudo sacrificamos nuestro propio bienestar para tener ese «otro». Es muy fácil tratar de establecer relaciones desiguales, no recíprocas, asumiendo roles de cuidado innecesarios o dañinos. Porque no nos creemos merecedores de otra cosa pero necesitamos un «otro».
Pero el amor de la gente que nos quiere bien, esa que nos quiere cuando lo hacemos bien, mal y regular, nos lleva a mirarnos adentro y desde ahí a, como decía Dumbledore, elegir lo difícil en vez de lo malo.
Abrazo grande!
Pepa








 Después han pasado muchas cosas y hoy he comprendido que hay un hilo (siempre lo hay): la necesidad de ser mirados. Parte tiene que ver con mi historia, con mi niña no mirada. Parte con mi presente. Parte con lo que me narró mi hijo.
Después han pasado muchas cosas y hoy he comprendido que hay un hilo (siempre lo hay): la necesidad de ser mirados. Parte tiene que ver con mi historia, con mi niña no mirada. Parte con mi presente. Parte con lo que me narró mi hijo.