Un jardín frente al mar
Érase una vez….
Una niña que vivía en una hermosa casa con un jardín escondido. La casa era antigua como mayores eran sus padres y sus suelos crujían, sus paredes hablaban y olía a una mezcla de lavanda y canela, especialmente en primavera. Como cualquier casa anciana, que guarda en el aire amores y miedos ancestrales.
Lo que hacía diferente a aquel lugar no era la casa, sino el jardín. Un jardín escondido, que no se veía desde la calle y por detrás se asomaba a un acantilado frente al mar, así que tampoco se podía bordear. Sólo desde lejos los veleros que navegaban aquel recodo sabían de su existencia y podían intuir su belleza.
Para la niña aquel jardín era su lugar en el mundo, su rincón para esconderse, su piel. Aquellos árboles que le hablaban mecidos por el viento y le permitían ocultarse en los huecos de sus troncos. Aquellas flores que trataban de ser vistas cuando ella pasaba. Aquel musgo que crecía en los rincones. Aquellos sonidos de vida que llegaban hasta su cama para acunarla cada noche.
La niña era consciente de tanta hermosura, pero en su inocencia la creía imperecedera, como nos sucede siempre en la inocencia. Había aprendido a interpretar las diferentes lenguas que hablaba aquel jardin y a medirlas en su piel, en sus sentidos. Eran parte de su ser y la arrullaban en un murmullo que hacía imposible la soledad.
Su madre adoraba aquel jardín. Fue ella quien le enseñó sus lenguas y sus caricias. Con ella aprendió a mirar. Ella no corría, ni saltaba de sus árboles, ni se escondía en sus rincones. Tan sólo se sentaba cada día en un sillón de mimbre con una taza de café para ver atardecer sobre el acantilado. Y la niña, que adoraba aquella rutina, acudía a su lado, se sentaba en sus pies o en su regazo, y sentía las caricias de su madre, los sonidos de su jardín y el atardecer a lo lejos, todo en una sensación misma, única e indescriptible.
Y aquella cadencia de caricias, sonidos y colores fue configurando su ser. No había sonido discordante, ni ausencia ni tormenta que le hiciera dudar de aquella certeza. Hasta que un día..
Un día llegó su primer secreto. Un secreto que debía guardar. Un secreto que le asustaba y le dolía por igual. Tampoco en eso aquella niña era diferente. Todos guardamos secretos. Algunos nos vienen impuestos desde la única fuerza capaz de imponernoslos: el amor. Otros nos llegan sin pertenecernos pero los hacemos nuestros. Muchos permanecen escondidos en el aire y las paredes de nuestra infancia y cuando los descubrimos nos desarman. Algunos otros llegan por vergüenza de nuestros errores. Todos tenemos cosas que callamos anidadas en nuestra piel.
Aquel secreto le hizo temblar y tener frío cuando llegaba el atardecer. Así que empezó a entrar en casa y cerrar su ventana por la noche. Aquel secreto le generó tanto ruido dentro de su cabeza que dejó de poder distinguir el lenguaje de sus árboles. A la niña le daba miedo no poder guardarlo, ser descubierta, sobre todo por su madre, así que empezó a rehuir sus caricias. Su madre, extrañada, pensó que su niña estaba haciéndose mayor. Como le ocurrió a ella muchos años atrás. Siguió llegando cada noche a su cama, pero la niña se hacía la dormida y su madre le besaba en la frente sintiéndose impotente.
La niña no supo muy bien qué hacer con aquel secreto. Así que bajó a su jardín, se escondió en uno de sus rincones más lejanos, y lo enterró allí. Y luego huyó. Salió de casa, abandonó su jardín y se refugió en el bullicio del cole y cuando se hizo mayor del trabajo. Creció guardando profundo los sonidos de su jardín y aquel olor a lavanda y canela. Se convirtió en una mujer hermosa y valiente. Tuvo una vida apasionante. Era dificil intuir su secreto, porque aprendió a vivir con él. Acariciaba a la gente que amaba, pero le resultaba más dificil dejarse acaricar. Viajó por selvas pero sin entrar en las casas antiguas y hermosas. Y, sobre todo, utilizó lo que su jardín le había enseñado para aprender el lenguaje de las almas. Sobre aquel secreto llegaron muchos otros. Como había aprendido a guardar secretos, se le daba muy bien guardar otros, tanto suyos como los de los demás. Su madre murió sin que ninguna le dijera a la otra lo que ambas sabían.
Pero hay algo que aquella niña tardó mucho en comprender y es que los secretos anidan en la piel. Por muy profundos que los escondamos, se quedan aferrados a la piel, forman parte de ella y cada caricia los hacen despertar. Y a aquella niña, ya mujer, nunca le faltaron caricias. Y esas caricias, cada una de ellas, despertaban su piel, y le impedían olvidar. Hasta que por fin decidió regresar a su mar, y buscar su jardín.
En aquella casa vivían ya otras personas, en su aire se escondían otras memorias que ella no reconocía como suyas. Además de lavanda y canela, olía a tomillo. Tuvo una sensación muy rara de volver sin regreso, de pertenecer y estar fuera al mismo tiempo, de reconocerse y extrañarse, todo en uno. Necesitó ayuda de los nuevos dueños. Pero logró abrir la puerta de su jardín. Ella estaba segura de reconocer el camino hasta aquél rincón donde lo había enterrado hace tantos años. Había medido los pasos y sabía cuál era el arbol bajo cuyo tronco cobijó su secreto. Pero sus pasos de mujer no servían para medir las distancias. Y habían crecido otros árboles. Y donde ella recordaba que había un hueco había crecido un musgo tupido.
Empezó a temblar, asustada de no poder hallarlo. Tuvo que sentarse y concentrarse en regular su respiración. Necesitó silencio. Y presencia. Y entonces sintió una cadencia en su piel que apenas recordaba. Era su jardín que vibraba a través de ella. Comenzó a escuchar las memorias escondidas en las hojas de los árboles. Hasta casi le pareció sentir las caricias de su madre en su pelo. Fue como si su cuerpo despertara a memorias que ni recordaba tener. Cerró los ojos y permaneció en silencio. Cada vez más callada. Su piel vibraba y temblaba, todo en uno. Estaba viva.
El atardecer la encontró sentada bajo uno de aquellos árboles, sintiendo vibrar los ecos de lo que se escondía bajo sus raíces y que ya no necesitó desenterrar. Porque formaba parte de su jardín, de su piel, de sus certezas. Abrazó a aquel árbol para sentirlo, para sentirse. Y le dio las gracias. Se dio las gracias. Lo demás vendría por añadidura.
Pepa Horno
30/01/2020

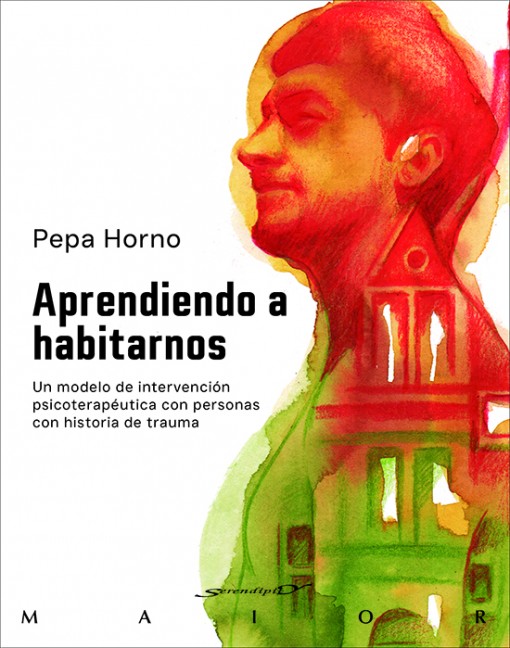
Buceando en nuestro interior. Secretos que asustan y duelen, que hay que esconder.Incapacidad de acariciar…
¿ Se puede vivir así?
Se puede si aprendes a dejarte acariciar. A confiar. Es un camino largo, que pasa por nuestra piel. Pero se puede 😉
Un abrazo inmenso,
Pepa
Espectacular. Maravilloso el relato, la forma de hacerlo, el trato que le das a las «cosas». Emociones y sentimientos a flor de piel.
Mucho que reflexionar.
Gracias como siempre Pepa.
Un cálido abrazo